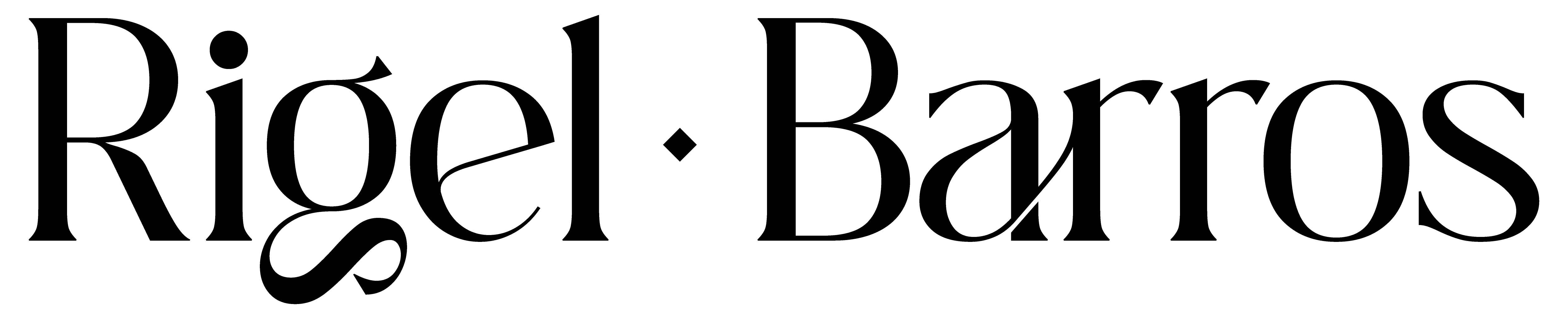Enciendo el coche. Primera, segunda velocidad: el GPS marca 3:58 hasta Acapulco. Solo necesito aguantar un par de horas para cambiar el desmadre que es esta ciudad por mar y olas. Por una cervecita con sal y limón. La radio se prende a la mitad de un rap de Calle 13. Tomo Flores Magón hacia Insurgentes. Increíble que Eduardo me haya prestado su depa de playa. Se quedó aterrado cuando le dije que renunciaba. ¿Qué espera? Soy el que hace todo. Tomo Insurgentes hacia el sur. Hay tráfico, regreso a segunda, primera velocidad. No soporto al resto del equipo. Trabajan mal, no ríen, no conviven. Sí, entre programadores nos decimos poco. ¿Pero ni un “buenos días”? ¿Ni un “qué planes este fin”? Ni de música podemos hablar, solo les gusta el metal. Bajo la ventana. Semáforo rojo: le digo que no a un limpiavidrios que trae la playera amarilla del América. Por fin avanzo, llego hasta tercera, cuarta velocidad. A ver si con este descanso “despejo mi cabeza”, como insiste Eduardo.
Cambio la estación de radio: Money, Pink Floyd. Chulada de canción. Apresurada por el compás en 7/8, te madruga antes del círculo completo, nunca aterrizas, nunca lo alcanzas. Como el dinero, sí. Se supone que la quincena debe dar para mi renta, comida, luz y gas, todo eso. Pero dos días antes del viernes de pago, ya ando cenando sopa Maruchan en el Oxxo. Y el periódico dice que en México no ahorramos. 3:45 para llegar. Synchronicity II, The Police. ¿Pues cómo vamos a ahorrar? Tienes un hámster atrapado en la ruedita y le pides que corra un maratón. Que dicen que para correr un maratón lo importante es el primer paso. Esta vacación gratis no resuelve lo del dinero, pero mínimo relajarse, dicen que por ahí se empieza. Accidente enfrente. Primera velocidad, neutral. Me rasco el cuello.
Eduardo quiere que vaya con un psicólogo. ¿Para qué? Contarle los estreses que revolotean en mi materia gris cada noche. ¿Y luego? ¿Con qué vara mágica los resuelve? Y cuando acabemos con esos traumas seguro salen otros nuevos. Los que desarrollamos software entendemos a fondo la ley de Murphy. No es solo que todo te salga mal: si evitas una mala opción, te va a aparecer otra más jodida. Primera, segunda; dejo atrás el accidente. Llevo cuarenta minutos y otra vez faltan 3:45 para llegar. Igual y por eso dicen los mayas que se acaba el mundo en un mes. Qué cabrones que escogieron el 2012, que encima es año electoral. Nos vamos a morir todos peleados. Tercera. Pero con lo impuntuales que somos en este país, seguro que su meteorito viene 30 años tarde. Y siendo tan costeños, supongo que los mayas no pensaron en un meteorito sino en un huracán, en algún monstruoso torbellino de mar. Coches frenados enfrente, primera velocidad. Me rasco el labio. ¿Y ahora qué? Ya casi llego a esa glorieta de Insurgentes tan interminable, pero donde el tráfico se aliviana después. ¿Una manifestación? Claro, tenía que ser. ¡Mierda! López Obrador y sus veinte mil fanáticos necios. Cagándonos el día a todos porque otra vez perdió la elección. Neutral. Sumo mi claxon al concierto. Así va a seguir, engendrando caos hasta que un día logre ser presidente. Si de algo entendemos en este país es de caos. Y de necedad.
Primera. Entro a la glorieta: navego entre el remolino de manifestantes. Míralos, todos con carteles, vomitándonos las ideas que su líder les dio de comer. La decepción que se van a llevar cuando descubran que no es que sea este, o el otro, sino que todos son lo mismo, que la política solo atrae maldad, atrae estupidez. Como una lámpara a las luciérnagas. De niños… ¿cuántos compañeritos honestos, inteligentes, soñaban con ser políticos? Exacto, ahí está la respuesta. Salgo de la glorieta. Los veo en el retrovisor; me permito sonreír.
Segunda, tercera, cuarta. Varias cuadras atrás que dejé la manifestación y el GPS dice 3:59 otra vez. Llevo hora y media, carajo. Time, Pink Floyd. Mínimo la radio insiste con Pink Floyd. Todavía hay bondad en el mundo. Aunque nos llega desde cada vez más lejos, como si con cada vuelta del planeta nos fuéramos alejando del sol. Semáforo rojo: le digo que no a un limpiavidrios con playera del América. Ah caray. Se parece mucho al de hace rato. No. No, no se parece. Es el mismo. ¿Qué hace aquí? Observo alrededor. Ese Cinemex recuerdo haberlo visto. ¡No puede ser! Di vuelta completa en la glorieta… Y salí hacia el norte otra vez. ¡Carajo! Orillo el coche. Grito. Le pego al volante.
Esa señora de afuera me está viendo horrible. Como si me alcanzara a escuchar, pero… ¡Mierda! Cierro la ventana. Primera, segunda, la dejo atrás. Tomo Insurgentes hacia el sur. Calma. Calma, te espera playa. A la siguiente, solo planear todo mejor. Tercera. Checar desde antes si va a haber manifestación, poner atención en los entronques. Todo siempre con prisas, ¡siempre! Le acepté las llaves a Eduardo, con su llavero tan cursi de caracol, luego pasé a casa, empaqué trajes de baño, bloqueador, vámonos. Sin detenerme. Y la gente cree que para ser programador necesitas ideas ordenadas. Que ves antes de dar el paso, que no saltas al vacío. Ojalá. Solo quitamos y ponemos código hasta que algo sirve. Y si funciona y no entiendes por qué, no preguntas. No somos arquitectos. Somos albañiles, piedra sobre piedra. Cuando acabas miras hacia arriba y le das una patadita, a ver si se desmorona. Los primeros videojuegos los crearon puros programadores. Tetris, Buscaminas… siempre lo mismo. Adivinar dónde van las cosas, dónde encajan, y cuando inevitablemente te equivocas, lidiar con la explosión. Segunda, primera. A lo lejos aparece otra vez la manifestación.
* * *
Cuarta velocidad, tercera, segunda. Alcanzo a ver las luces que rodean a la bahía allá abajo. Recortan la noche en un círculo dorado pero incompleto, un eslabón que no llega a empalmar. Hace diez minutos que apareció el letrero de “Bienvenidos a Acapulco”, cinco horas desde que me escapé de la manifestación. Casi ocho desde que salí de casa. De aquí en adelante ya todo es bajada, literalmente. Dejo atrás esa metrópolis a dos mil quinientos metros de altura, que no deja ni respirar. The Boxer, de Mumford & Sons. Qué gran cover, mejor que la original de Paul Simon. Habría sido muy atinada para hace rato. Andaba como el cantante, peleando contra la ciudad. Sonrío y bajo la ventana. Entra un aire costero, cálido. Qué importa manejar de noche, si como sea voy a despertar a nivel del mar, voy a respirar brisa en vez de smog. Ya pensándolo en frío, da igual trabajar con esos insufribles. El que cuenta es el jefe, y con Eduardo la llevo bien. Es cosa de negociarle un aumento, cortar gastos, juntar para comprarme un departamento… no uno aquí en un residencial de Acapulco, con llaverito de caracol, pero por lo menos algo en la ciudad que me permita ahorrarme la renta. En algún lado leí que la felicidad son esas llaves de la casa que estás buscando, y luego te das cuenta de que ya las traías en la mano. Sí, solo tengo que… El terror me aprieta como un yugo. ¡Las llaves! ¡Las pinches llaves de caracol! ¡Se quedaron en mi buró!
Grito, vuelvo a gritar, estaciono el coche. Hago lo posible por no llorar, no sé si lo consigo. Me tambaleo entre camastros apilados, escondidos de los turistas que llegarán mañana. Intento liberar uno. Están encadenados entre sí. Me desmayo sobre la arena.
Me despiertan dos latigazos de sol que perforan mis ojos cerrados. Me tengo que girar porque siento una piedra incrustada en la espalda. Claro, qué sorpresa. Un caracol. Bastante bonito, por cierto, pero sobre todo bastante afilado. Me incorporo y, de camino al estacionamiento, me detengo para vaciar mi zapato. Requiere una vuelta casi completa porque está lleno como reloj de arena.
Enciendo el coche y apago el radio. El GPS marca 3:58 para regresar a casa, y podría marcar más, mucho más, podría marcar toda la vida. Lo único que llevo en el bolsillo es un caracol que no abre ninguna puerta. Que no sirve para desencadenar ningún resquicio. Solo tiene un contorno que a veces embona bien con la espiral de mi oreja, a modo de audífono, pero en lugar de música casi se alcanza a oír el mar.