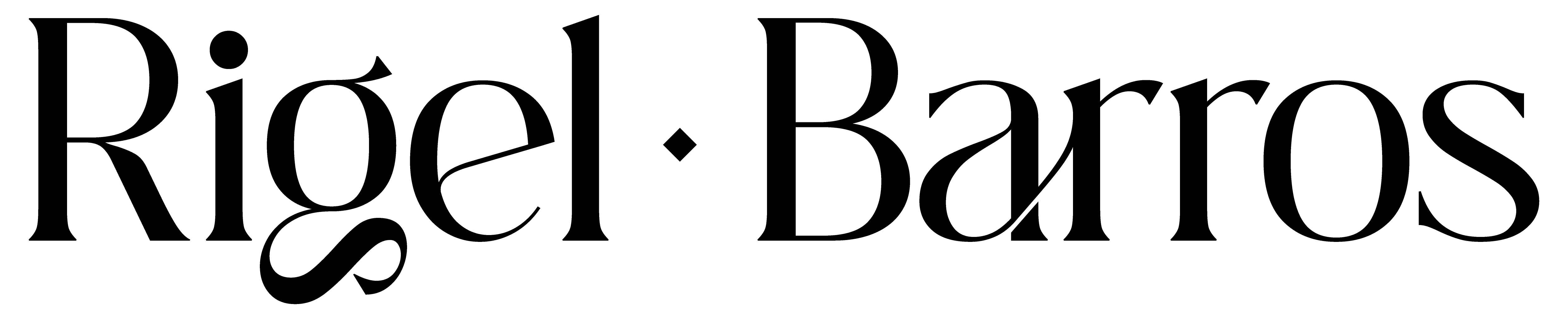Me despierta su mensaje: «Déjate ver, Stig. Ven a cenar para que conozcas a mis amigos de la uni». Arrincono la idea. La atrapo, la tiro al piso. Falta tan poco para el año. Llevo trescientos sesenta y dos días, para ser exactos, así que no, imposible. La ansiedad de un restaurante me deshiela las tripas.
Entro a la cocina. A través de la ventana se inmiscuye una luz desvanecida, que intenta escudar al edificio. Lo rodea como un velo glacial desafiando al sol. Me sirvo un plato de cereal y veo que allá abajo un peatón se gritonea con el conductor de un Volvo. Mi primer instinto —de agacharme para que no me vean— me desinfla tanto que tengo que dejar de masticar. Pero conforme avanzo con el desayuno y hace sus efectos el café, se cristalizan las ganas de ir a cenar con ella, con Vera. Tres semanas desde que nos conocimos, hipnotizados en una galería por el mismo cuadro de Edvard Munch. Dos veces nos vimos desde entonces. Ambas de día, por supuesto; el miedo y el control son dos paredes de una misma casa. Al fin, cedo al impulso y le respondo un «OK». Aprovecho la última cucharada de cereal disuelto en leche para ahogar un grito en mi garganta.
El día avanza lento, lánguido, y no augura mucho más que otro licuado de inconsecuencias y ansiedades. Intento avanzar con un libro de teoría de arte que tengo pendiente hace tiempo, pero me interrumpen los escalofríos en mi espalda. Relámpagos cortos pero constantes que incineran una arboleda vertebral. Será la primera vez que salgo de noche en meses, desde que me encerré en este edificio, tal vez desde que salí de la universidad. Recorro con los ojos el acomodo premeditado de mi departamento. Zapatos junto a la entrada, firmes contra la pared. Hilera casi militar. Cada cojín del sofá equilibrado sobre una, solo una, de sus cuatro esquinas.
Encima de la mesa del comedor, mi escultura. Es un velero enorme, completo con timón, quilla y mástil, construido todo con cerillos. Las velas llegan casi hasta el techo. Moldeadas en papel de arroz, también se encenderían ante cualquier provocación. Sobre la cubierta y alrededor del casco, las cabezas de fósforo rojo van alternadas, una arriba y una abajo, como ladrillos y tejas en el hogar más incendiable del mundo.
Antes de salir por la puerta, le derramo un último vistazo a la embarcación, sobre todo a ese boquete abierto que tiene en el costado y que requiere solo tres cerillos para cerrarse por completo. Afuera, me reaviva el aire lúcido de Estocolmo. Hace un frío seco, honesto. Mis botas navegan sobre aguanieve mientras camino hacia el coche. En mi mente ya voy trazando la ruta: la cena será en el Iglú de Cristal, un lugar de moda a contra esquina del Museo Nobel.
Llego en quince minutos y no me estaciono en la plaza, sino varias cuadras antes. Necesito caminar, disolver pensamientos venenosos. Será por eso que no veo dónde me estaciono. Justo enfrente de una licorería. Miro de inmediato hacia otro lado, y el reflejo voltea mis ojos y cuello, empuja mis hombros; les da viento a mis talones para alejarme con prisa. Aprieto el paso. La quijada también.
Me recibe una sorpresa aterradora: el Iglú de Cristal es más bar que restaurante. Ignoro a la recepcionista y entro antes de que el arrepentimiento me congele. La arquitectura transmite todo lo aprisionante de la vida de un esquimal. Las paredes y techo son paneles de cristales cuadrados, acomodados en perspectiva curvilínea. Marea, cuando miro hacia arriba, hacia el centro de la espiral, me marea mucho. También si no logro ignorar el olor a cerveza, agazapado detrás de un aroma a hierbas y mantequilla. Ubico rápido el rincón donde está Vera sentada con cuatro amigos.
—¡Por fin! Stig, te presento a Pontus, amigo de la infancia, es baterista de rock, bueno, más bien grunge, y él es Karl, de la facultad, y ella…
Los últimos dos nombres se me escurren hacia la botella de vodka, que me examina alerta desde la mesa. Parpadeo y volteo para saludar a todos. Me concentro en Vera, en sus dientes y labios y su sonrisa enérgica. La caricia sobre mi codo, que me jala a sentarme junto a ella, la naturalidad con la que me incluye en la conversación. Justo les estaba contando sobre tu proyecto, dice, y me llueven preguntas. No, no me da miedo que se incendie. Sí, pude haber escogido un material más flexible. No, no creo exponer pronto. Porque no está listo. Sí, lo de los cerillos fue a propósito, Pontus.
El mesero trae platillos y despeja la tormenta. Me alivia no tener que explicarles que estoy a tres días de acabarlo y que aun así seguirá incompleto. Que más que aspirar a una obra de arte, es un paso titubeante hacia un futuro incierto. El anteproyecto de un velero real para navegar un día hacia el norte, para alejarme de la ciudad, de sus paredes tan ruidosas, de sus techos tan viciados. Como única azotea, una vela ondulante, y encima la luna, y detrás de ella, auroras en el invierno.
—Como te tardaste, pedimos algo para picar —Pontus me da un zarpazo pesado en el hombro. Su mano es enorme pero su risa franca. Me cae bien la gente que sonríe con los ojos—. ¿Te sirvo vodka? –me amenaza sin querer.
Solo agua. De aquí hasta que me muera, falta mencionarle. Mis dedos sudan, dentro y fuera de la piel. Pánico es rodearme de tanto que está afuera de mi control. Tantos desconocidos, tantas preguntas, tanto lugar. Tanto olor. Mi mano, atrincherada en mi bolsillo, masajea una ficha verde.
—Traes resecos los labios. Jodido frío, ¿seguro que no quieres un trago? –remata Pontus. Suelta imprudencias con la desenvoltura de un caballo cagando al galopar.
Me tranquiliza ver que no detecta el estrés de mi negativa, el aullido muerto en mis pulmones. Intento cambiar el tema. Me cuenta las giras de su banda, su última canción, las tensiones con el guitarrista. Más relajado, yo aprovecho para probar el estofado rojo. Está espectacular. Cubos de res y zanahoria, especiados en pimienta negra. Pican con un ardor, con unas náuseas, sublimes. Le entro con valentía y casi ni noto aparecer al mesero junto a mí.
—Ojo que el kalops trae bastante vino —me sonríe, como quien no acaba de sentenciar mi destino.
Ahora entiendo la hoguera que sentí en el bocado. ¡Esa hermosura era fuego puro! Fuego que raspa la tráquea e incinera al alma. Siento un coraje contenido, una traición recóndita hasta lo innombrable; pero ambas sensaciones van efervesciendo hasta esfumarse en el horizonte de mi garganta. Me incorporo y me extiendo lento, sin descontrol visible, hacia la botella. Ahora el vodka patea con una anarquía gloriosa, tan olvidada y conocida, y cuando inhalo, mi paladar se expande como el techo de una caverna, como una catedral de roca tapizada con flamas de petróleo, que extinguen todo oxígeno, que lo reemplazan con manantiales de sangre hirviendo, con ríos de lava que serpentean hasta aridecer mi lengua.
—¡Ey, despertó tu amigo, Vera! —Pontus revive con una carcajada y bebe un trago tan profundo como el mío. Ella de momento no sospecha nada, ni siquiera cuando él me regresa la botella y absorbo otra bocanada de licor.
Por fuera estoy casi inmóvil, si acaso con el ocasional temblor descontrolado. Pero adentro de mí hay un alquimista loco. Se divierte incendiando las paredes de mi estómago, me llena de vapor tóxico que asedia mis pulmones y garganta y desemboca en mi nariz, que regresa a mi corazón y lo oxida, lo torna verde, marchito. Arrugado y luego negro, mate, cenizo.
De lo que viene después, sólo recuerdos interrumpidos, fragmentados. Deambular entre carcajadas hacia otro bar. La camaradería con Pontus, más estrecha, y la lejanía con Vera, más palpable. Horas después, vagar perdido, solo, junto a un lago congelado. Vértigo. Dolor de cabeza, aire frío, y al fin una bendita oscuridad.
Despierto en el piso junto al sofá. La luz agujerea mis ojos en estalactitas afiladas. Siento migraña incluso antes de leer el mensaje de Vera. Frente a mí, un barco incompleto que espera capitán. Sé lo que hay que hacer pero lo pospongo, mi cerebro todavía flota en un mareo plácido. Entre placeres culposos y culpas placenteras hay un río que los separa, pero si intentas tocar piso verás que tiene una profundidad abismal. Es la grieta que deja atrás un terremoto.
Succiono aire, agarro valor. Estoy listo. Prendo un cerillo, el que me tocaba pegar hoy en la apertura rectangular, y también el de mañana, y el del día siguiente. Tres flamas apresuradas, tres fósforos rojos encaneciendo hacia blanco. Tres pelirrojos que se rebelan ante la vejez, que enloquecen, que se niegan a morir solos, que se estampan contra la proa, que inician un incendio.
Sus trescientos sesenta y dos hermanos se suicidan ansiosos, con la impaciencia de esperar en puerto casi un año. Desprenden flamas que rozan el techo, que amenazan con contagiar a la mesa y a todo el comedor. Se colapsan por fin en un islote de ceniza. Y en ese último susurro de humo, me insisten que la vida es un adelanto, un préstamo que se paga a plazos. Con vientos y promesas; con encierros, con naufragios. Con sueños y cerillos.