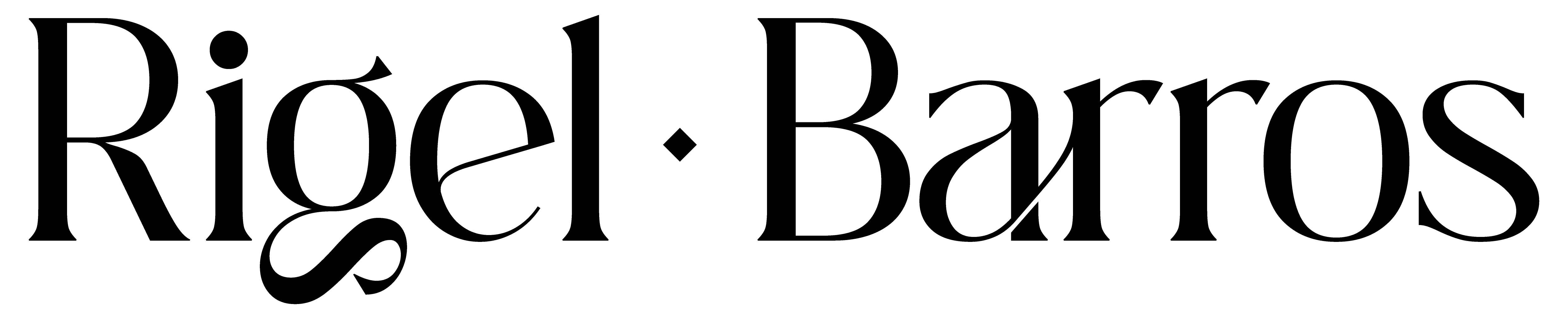—¡Despierten, pendejos!
Rogelio ya se había levantado y nos gritaba desde la portería, regañándonos a todos y a ninguno en particular. Cinco minutos y ya íbamos perdiendo. El gol había caído porque Torrents quiso hacer una gambeta enfrente de nuestra área, más innecesaria que burla en funeral, y el delantero contrario se la había adivinado. Nuestra vistosa adquisición de media temporada, Oriol “El Nítido” Torrents había llegado unos meses atrás después de debutar con el Barcelona. «Ahora sí, el cielo es el límite», habían augurado los diarios. Una preciosa frase para animar a un hijo inseguro o para desalentar a un astronauta fracasado. Y en esta precisa instancia, al reportero se le había olvidado pensar no solo en lo alto del cielo, sino en lo bajo del piso. El joven catalán podía resolver un partido él solo. Pero cuando no le salían las cosas, podía encargarse de arruinarlo sin mucha ayuda.
Reanudamos el juego con un par de pases hacia atrás. Pareció que tomábamos control del partido y retuvimos el balón unos minutos. La presión del Mexicali se tornó férrea. Desde la banda izquierda intenté un cambio de juego largo hacia Juliancito Navarro, nuestro eterno lateral derecho y capitán. El balón se le escabulló debajo del pie. Cayeron las burlas de los aficionados, con algo de saña y algo de merecimiento. Yo ya sabía que este partido se nos iba a complicar, y no solo por ser el último del torneo. Lo supe desde esa mañana cuando saqué el IcyHot de mi maleta.
Es mi ritual de cada juego. Masajeo pantorrilla y quadriceps con esa pomada ponzoñosa, llena de icebergs incendiados, antes de salir a estirar. Apaga los ecos de las patadas recibidas en semanas anteriores, y a veces me gusta pensar que hasta aumenta la flexibilidad. Me había acostumbrado a usarla desde mi breve paso por Sudamérica, varios años atrás. Siempre con el debido respeto, porque como bien lo indica su nombre, el IcyHot es un arma de dos filos, una invitación a jugar con fuego. El momento más doloroso de mi carrera ocurrió en el vestidor y no en la cancha: me la había untado en el abductor derecho para curarme de una pequeña lesión, y será porque no tengo un doctorado en anatomía, pero jamás anticipé el dolor tan infame que iba a sentir al levantarme, que me tumbó por media hora con gritos de malherido. Mi entrepierna, toda engrasada, había rozado mi testículo derecho. Fuego en el Amazonas.
Pues hoy en el calentamiento, cuando saqué el envase de pomada antes del partido, nadie me pidió que les compartiera. No vi mayor esfuerzo ni por estirar —desde ahí supe que íbamos a jugar a pura mierda. Intenté perseguir un centro demasiado largo, que no alcancé a rematar, y reflexioné que quizás la falta de ánimo era porque ya no teníamos posibilidades de calificar a la liguilla. Estábamos cansados, golpeados, hartos de tener que cerrar la temporada en Mexicali, en ese hoyo a veinte metros bajo el nivel del mar, donde el calor seco te funde la camiseta sobre la piel como asfalto en avenida. Sobre todo, estábamos viejos.
El Nítido Torrents perdió otro balón en medio campo y tuvimos que replegarnos a toda velocidad —es un decir, la verdad éramos un equipo bastante lento— para evitar caer dos goles abajo. Él andaba tan equivocado que pensé en acercarme al Profe Trejo para pedirle que lo sacara. Habría sido inútil. Nuestro entrenador era de esos tibios que se congelan durante el partido y tienen que leer las críticas del día siguiente para entender a quién regañar. Defendimos el tiro de esquina con un despeje hacia la banda: veinticinco minutos de juego y no habíamos ni amenazado la portería contraria.
Me acerqué para recibir un balón de espaldas. Lo interceptó un defensa que me había marcado todo el partido y que reaccionó más rápido que yo. Pegado a mi hombro como velcro, no me dejaba ni respirar. De dónde habrían sacado tanta motivación los del Mexicali, no lo sé. Gatorade con piquete, la muerte de un excompañero, quizás un bono prometido por los directivos. Igual y solo estaban enojados de tener que vivir ahí todo el año. De tener que jugar a 40 grados secos en un estadio que estuvo a poco de ser construido en el mismísimo infierno.
Como el balón no me llegaba, me di a la tarea de poner apodos. Me gustaba fantasear que al retirarme sería comentarista. Yo fui el primero que le empezó a decir “La Glorieta” a Felipe Bascuñán, compañero de hace años y amigo cercano. Había jugado de falso 9 hasta en la selección y fue el centro gravitatorio en nuestro equipo hasta que lo reemplazó Torrents. Pisaba mucho la bola, girando con el cuerpo fintas que mandaban volando al defensor hacia cualquier lado; cuando este volteaba, veía que el balón todavía ni se había movido.
Otros ya venían con apodo impuesto. Como Pulgarcito Gómez, nuestro diminuto extremo izquierdo, o Andreas “Albino” Neumann. Al delantero argentino que nos había metido hoy el gol, Pablo Moretti, yo le decía “Látigo”. Tiraba fuerte pero, sobre todo, tiraba ante cualquier oportunidad. Sin pensarlo mucho. Así era también al hablar, te interrumpía sin escuchar lo que le estabas contando. Y así son también los mejores apodos. Uno bueno te dice cómo juega un futbolista, o cómo se viste, o cómo se ve. Pero uno excelente te enseña quién es.
Le di un pase a Oriol Torrents esperando que me devolviera la pared pero, en vez de eso, lo retuvo e intentó driblar sin éxito. Me empecé a calentar. Últimamente, de “Nítido” no traía nada este imbécil. Los primeros partidos había deslumbrado la indiferencia con la que bajaba el balón más complicado, o el recorte que le hizo a Loros Yucatán antes de clavarla al ángulo de parte externa. Con la tranquilidad del que camina en calzones por su jardín. Pero ya llevaba tres partidos que no paraba de perder balones. Si no fuera por su constante obsesión con la limpieza —se bañaba antes del partido, al medio tiempo, a todas horas— quizás le habría quedado mejor “El Irremediable”. O algo así, algo más remoto, más jodidamente inalcanzable. Recordé con coraje cuando el Capi Navarro le recibió con un «Oriol, bienvenido al equipo», y este solo contestó ceceando: «Se pronunthia Uriol». O cuando Rogelio le contó el chiste del gallego, feliz porque a cero grados no sentía ni frío ni calor. Chiste malísimo, sí, pero Torrents no sonrió ni por compromiso. Soltó un «joder» casi despectivo. Antes de irse, nos aventó una puntada sobre cómo al retirarnos en un par de meses todavía podíamos volvernos comediantes.
Interrumpí mi reflexión porque vi una oportunidad. Nuestro contención había recuperado la bola con una barrida limpia. Los teníamos mal parados. Pensé en correr hacia la portería, para intentar recibir una pelota filtrada, pero intuí que el defensor me iba a ganar la carrera. Con los años había perdido mi velocidad de antes y solo había recibido a cambio un poco de colmillo. Piqué en diagonal hacia la izquierda, como corriendo hacia el tiro de esquina. El defensa cayó en mi trampa y arrancó para alcanzarme. Para cuando se quiso detener, ya era muy tarde. En el amplio espacio que había quedado entre él y el otro central, había aparecido Torrents para recibir desmarcado. Totalmente solo contra el portero.
Hice un esfuerzo descomunal por alcanzarlo, por ofrecerme para recibir un balón que sin duda acabaría en gol, un dos contra uno por primera vez en todo el partido, un último esfuerzo antes de acabar con este primer tiempo, con este infierno de temporada, con esta carrera olvidable como tantas, un último pataleo antes de que el destino convirtiera mi apellido en un ocasional recuerdo de cantina. Aceleré a una velocidad que no había alcanzado hace años y logré emparejarme con el catalán, que trotaba con soltura. Le grité para que me cediera el pase. El portero ya había salido corriendo hacia él, solo tenía que compartirme el balón y yo iba a empujarlo solo frente a la portería.
Sé que me escuchó porque levantó una ceja hacia mí —eso lo recuerdo bien—como sorprendido por mi presencia. En lugar del pase, soltó una finta con la izquierda para intentar llevarse al arquero por derecha. El primer tiempo acabó con el marcador 1-0 en contra y el balón en las manos del portero.
En el vestidor yo seguía furioso. Quería asesinar a alguien a gritos. Los demás, no. Su silencio, la desamparada impotencia con la que se reacomodaron las espinilleras, fue peor.
Nadie dijo nada: a fin de cuentas, para efectos prácticos este partido ya no importaba tanto. Pero algo me hizo sentir que, de no haber estado tan deshidratados, alguno hasta se habría soltado a llorar. Peor aún, en ese preciso instante recordé que todavía no había recibido oferta para renovar mi contrato. Quizás Oriol sí tenía razón cuando se burló de que varios nos tendríamos que retirar en unos meses.
El Profe ignoró la última jugada como si no hubiera ocurrido; estaba ya pensando en la siguiente temporada y en cómo evitar enemistar a su jugadorcito estrella. Soltó un discurso lleno de inconsecuencias genéricas para lograr mantener el decoro. Cada partido cuenta muchachos. Cabeza alta que todavía podemos empatar. Etcétera. Creo que la idea se me ocurrió mientras decía algo sobre el ejemplo que le estábamos dando a los niños en la tele. No sé bien por qué. Sin decir nada, me escabullí del círculo y caminé silencioso hacia las regaderas.
Torrents se estaba enjuagando la espalda a dos manos, como si tuviera comezón, casi como si le estuvieran creciendo dos alas invisibles. Hasta había traído su propio shampú de casa, el muy cabrón. Aproveché que me estaba dando la espalda. Descolgué la toalla que había dejado afuera. La fui embarrando con IcyHot hasta cubrirla, hasta empanizarla toda con ese veneno invisible. Miré hacia atrás y vi a Navarro observándome a lo lejos. Casi pensé que iba a decir algo, pues a fin de cuentas era el capitán, pero solo volteó hacia el piso. En su cara vi un gesto deslucido que no supe identificar, algo entre una mueca y una sonrisa.
Regresé la toalla a su lugar y me sumé a la fila de jugadores, sintiéndome más tranquilo. Subimos por el túnel oscuro y salimos trotando hacia esa hoguera asfixiante de cancha. Abajo y a lo lejos, creí oír los alaridos del catalán. Igual íbamos a perder, con o sin él. En ese limbo perfecto que es el fútbol mexicano, lo máximo a lo que podíamos aspirar era un empate. Y para eso, un empate sufrido. Antes de pisar el pasto por última vez, miré a mis compañeros veteranos, que se me habían adelantado un poco, y sonreí. Por lo menos ese empate lo íbamos a sufrir juntos.