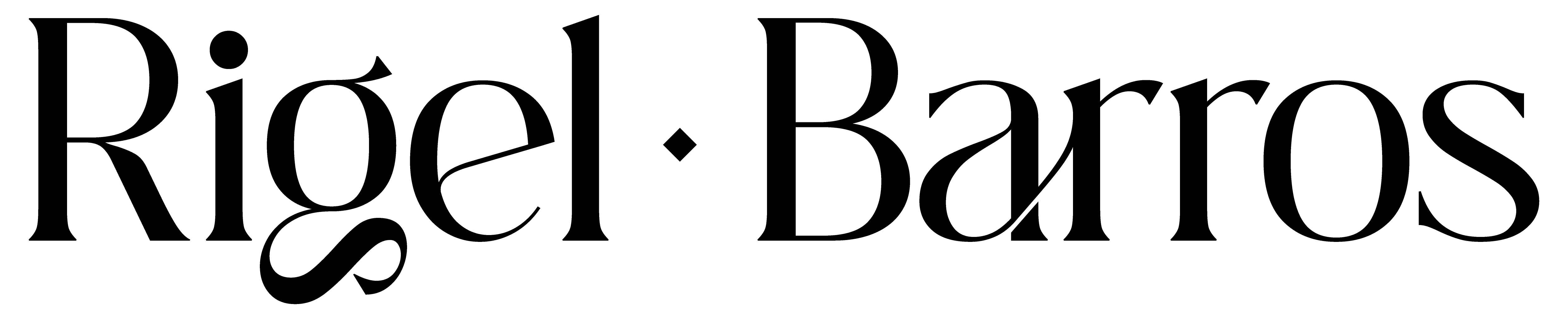Él le da una cachetadita al cadenero; insolente, sí, pero amistosa, y con eso salimos del bar. Meto mi mano bajo su axila, en esa calidez que emana de lo profundo de su abrigo, y lo jalo hacia mí, mitad juguetona y mitad temblando, y yo me suelto un poco para abrazarla porque claro que hace viento, claro que hace frío. Nos llega entre toda esta niebla húmeda que no permite ver los faros a la distancia. Los esconde hasta que ya no sabes si son semáforos amarillos o coches decididos a atropellarte, y yo acelero el paso mientras pienso en otra cosa, me saboreo una sonrisa, me dejo invadir por la idea de tenerla a ella con más frío y menos capas, y temblar juntos hasta incendiarnos.
El cajero dice veinticuatro horas y nos detengo enfrente, le abro esa puerta pesada de cristal antibalas y ella me mira con picardía inquieta, como protestando, como preguntándome qué vamos a lograr rodeados de muros transparentes. Me giro para meter mi tarjeta y algo cambia en su postura, pero obvio, carajo, cómo no iba a ser casado el maldito, para qué quiere efectivo a esta hora si no para esconder, para esquivar el cargo del hotel en su tarjeta. Lo debí haber sabido desde hace rato que volteaba a todos lados mientras hablábamos en la barra, como para no estancarse demasiado en mis ojos, para no fijarse tan descaradamente en mi cuello, pero también como para que no lo reconociera nadie, y ahora yo me tengo que escapar, me tengo que ir a casa a despertar a Mariana para moquear y sorber helado de vainilla juntas. Pero en vez de eso lo interrumpo, lo acorralo contra ese cristal a prueba de todo. Meto mi lengua hasta rasguñar el fondo de su garganta, y firmo el beso con un colmillo, le exprimo el labio inferior hasta que me sabe un poco a metal.
Luego aterrizo mis dedos en su abdomen, lo siento comprimirse y mi mano se quiere deslizar entre los barrotes de su camisa, pero hay un botón necio en el camino, y peor aún, ya se volteó otra vez para atender al cajero, y por más que tecleo de nuevo mi clave, esta puta máquina no funciona. Meto y saco la tarjeta, entra y sale y entra de nuevo, pero de parir billetes, ni uno solo. La tranquilizo con un amago de sonrisa e intento una última vez, otra última vez ese mismo mensaje de error, esa misma bofetada, y aplasto la tecla verde varias veces, de despedida, de venganza ante el destino, de impotencia. Ven, ni modo, vámonos: la impulso con mi uña que patina por la frontera de su cadera, la dirijo hacia la salida. Y justo en ese momento comienza el ruido.
Es ese zumbido rodante tan particular, de dinero a punto de salir despachado, y todavía abrazándola me giro para ver que caen siete billetes, de a mil pesos cada uno, y me acerco para recogerlos. Se enfrasca con el cajero de nuevo y lo veo soltar una risa destrabada, un rugido a medias, no mames que no me lo cobraron, me dice eso y yo me río para acompañarlo, y cuando confirma que es dinero gratis repetimos el proceso, solo que ahora le pega veinte veces al botón verde, veinte veces exactas, tarán, como genio de botella nos escupe veinte billetes azules. Los cuento con él mientras lo abrazo por la espalda y siento esa malicia juguetona de temer, no, de desear que alguien te descubra en plena travesura.
Veinte debe ser el límite porque ahora le picamos un número de veces infinito, como viejos enloquecidos en un casino olvidado, y de todos modos recibimos solo veinte billetes. Ya metimos tanto dinero en las carteras, en nuestros bolsillos, hasta en mi bolsa, que todo el resto lo estamos dejando caer; ya después veremos cómo lo recogemos, de pura emoción la aprisiono contra la pared, nos besamos con una lentitud que se quiere dejar vencer, y entre beso y beso se me separa un poco, me mira con un desafío felino, me hace la finta de una mordida.
Nos atacamos otra vez y ya casi ni pienso en lo otro, solo muy lejos escucho ese zumbido que me sigue haciendo tan rico, que por momentos irrumpe en mi celda y me dice que ya llevamos mínimo doscientos, no, mucho más, por lo menos trescientos, quizás trescientos cincuenta mil pesos, y si sigo así, en una o dos horas ya no existe mi hipoteca, un par de horas más y por fin puedo renovar el coche. Con eso y una casa en Valle de Bravo estoy perfecto, una casa de esas que tienen chimenea, si acaso un yatecito enfrente para salir de vez en cuando al lago. Le doy un piquito rápido en los labios para que lo resienta menos y volteo mi cuerpo para reiniciar todo, tarjeta adentro, un código pin al azar y luego rasgar y rasgar el botón verde hasta que se liberen más billetes. Ahí va otra vez, lo quiero interrumpir pero hay un movimiento afuera, hay alguien, mierda, ¿quién está parado viéndonos?, y ya sé que aquí adentro estamos muy a salvo, pero y cuando queramos salir, qué hacemos, y ese chacal ahí afuera obvio nos está observando.
Caen y caen más billetes y el tipo ya hasta sacó su celular, quién sabe a quién le está escribiendo, nos tenemos que ir, y es absurdo pero me acuerdo de esa escena en El rey león, totalmente acorralado por las hienas entre tanta piedra, y los nervios me asfixian y me paralizan y me devoran, y él no se separa de su maquinita, como niñito con videojuego, ya casi ni me escucha, me suelta el brazo cuando lo jalo, se enfoca solo en Más, su boca dice que quiere Más, que necesita Más, porque nunca vamos a encontrar una oportunidad igual, ya ni se puede contar la fortuna que hay en el piso pero él sigue ahí arriba, aferrado al precipicio de ese botón verde. Y otra vez el zumbido giratorio, los billetes revolcándose en la intimidad del cajero, la brusquedad con la que el mundo los expulsa y los aplasta contra el piso, y el zumbido ahora en mis orejas, ahora penetrando mi cráneo, me desgarra desde atrás de los ojos, y el cassette del tiempo se quedó trabado, solo existe un único momento, un ciclo y un ruido que me secuestra y me roba todo el aire en esta cárcel.
Él ya ni se voltea, lo jalo del abrigo, pero es como si estuviera pegado al piso. Le acaricio con fuerza el mentón y sus ojos me esquivan, se derriten otra vez hacia la pantalla. Atrás del cristal, en la maleza urbana del exterior, esa hiena me sigue observando. Mi cuerpo tiembla mientras recojo todo lo que puedo, agarro todos los billetes que caben en mis brazos y, con el codo, abro esa puerta tan pesada como trampa y siento el aire frío en la cara. Y antes de que se me acerque con la navaja, le aviento todo el efectivo encima, y luego corro y corro, me alejo y corro sin voltear, y no volteo cuando me subo al taxi, y no volteo cuando llego a casa, no volteo cuando despierto a Mariana para contarle, ni cuando por fin me pongo mi pijama, ni cuando doy vueltas en la cama mientras espero a que salga el sol. Tampoco volteo cuando Mariana entra a mi cuarto con un café, cuando entra y me pregunta si ya lo vi en el periódico. Ahí sí volteo, ahí sí miro el encabezado y leo ese chiste burdo, entre barrotes y billetes, miro su foto y ahí está, encarcelado aún en el cajero, los cuatro policías afuera listos para arrestarlo, y casi que ni hace falta, de tanto dinero no pueden ni abrir la puerta. Uno de ellos hasta trae un taladro, para ver si así lo logra liberar de ese calabozo de cristal. Miro atrás de la puerta estancada y busco sus pies que no se ven, deben estar hundidos en el lago de billetes azules que le llega hasta los tobillos, como si se le hubiera caído el traje de baño, como si ya no tuviera ni el pudor para agacharse. Miro su boca abierta, entre sorprendida y triste. Y miro esos ojos que eran tan lindos y hoy se ven tan secos, tan incrédulos, casi melancólicos. Veo que pierden el brillo poco a poco, los veo apagarse mientras esperan un momento que se acerca y se acerca y nunca acaba de llegar.