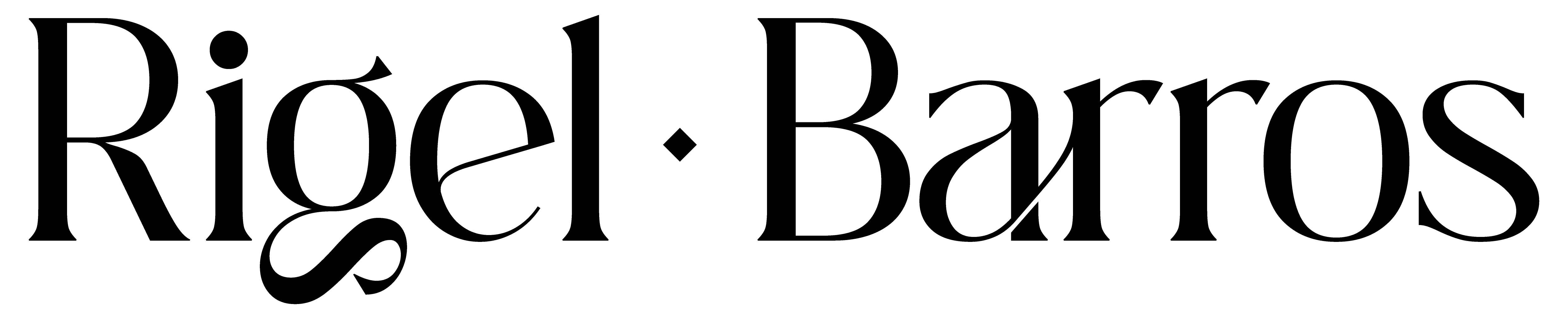Habíamos ganado la batalla, pero el ánimo estaba por los suelos. No se oía nada en nuestro querido barco, el destructor HMS Righteous, más allá del motor. El capitán Vickers nos reunió a todos para motivarnos.
—Marinos, excelente trabajo hundiendo ese submarino. Los alemanes son cobardes, atacan siempre por sorpresa. Atacan sin honor.
Cuando dijo eso noté que varios desviaban su mirada, hartos de verlo volver con sus constantes referencias al honor. Ray Howell en particular chasqueó la boca sin que lo alcanzara a oír el capitán.
—El impacto que recibimos no fue directo —continuó Vickers—, pero confío en que saben lo que significa. Necesitamos repararlo. Timonel: ponga rumbo hacia costas inglesas.
Vickers era tan cuadrado que no habría inspirado ni a un mártir religioso. Nos esperaba un largo retorno a casa, flotando sobre la densa culpa de no cooperar con la guerra en meses. Sabíamos que las cosas iban peor que nunca. Por aire, la Luftwaffe había bombardeado medio Londres; por tierra, ya ni podíamos luchar desde la huida de Dunquerque; y por mar, sufríamos constantes ataques de submarinos, que diezmaban navíos e imposibilitaban la llegada de armamento y suministros.
—Si me permite Capitán, tengo otra idea —aventuró Ray Howell—. He estado leyendo…
—Sigue usted pensando que lo enlistamos a un club de lectura, cabo—Vickers caminó para encararlo—. Márchese de regreso a Oxford si no sabe acatar órdenes.
—Entiendo, Capitán. Igual insisto que…
—¡Howell!
—Sí, mi capitán.
—No insistirá en nada más. Sus desacatos constantes son una vergüenza para la marina británica. Subteniente: enciérrelo bajo llave y denle medias raciones hasta nuevo aviso.
Intenté no sentir pena por el cabo, que avanzó con zancada firme mientras yo lo escoltaba. Sin esa terca rebeldía, cualquier otro egresado de universidad privada ya sería oficial; ni siquiera habría necesitado valentía o conocimientos tácticos, ámbitos en los que según los rumores Howell se desempeñaba con rigor. Supongo que algunas ideas se vuelven incontenibles cuando nos palpitan en la cabeza. Retumban, necesitan airearse para no explotar en la oscuridad.
Llegamos a la antigua alacena que usábamos como celda improvisada. Recibía poco aire para resguardarla de la humedad y casi nada de luz, con un foco solitario penduleando del techo como inocente en la horca. Antes de encerrarlo, Howell agarró mi brazo con un zarpazo que me tomó por sorpresa:
—¡Sensatez sobre obediencia, subteniente! Tienes pinta de sensato. Si tienes tiempo, ven después.
Esa noche, con nuestra proa ya apuntando a casa, no tuvimos siquiera una luna que alentara nuestros espíritus. Mientras escuchaba el oleaje cansado del mar, me dejé invadir por cierto desánimo. Y cubriendo la retaguardia del desaliento, llegaron inadvertidos el ocio y la curiosidad. Me dirigí a la alacena con cierta cautela.
—Gusto verte, subteniente. Pasa, cierra antes de que nos oigan —me hizo un gesto como quien te invita al sillón favorito de su pub—. ¿Quieres saber cómo vamos a perder esta guerra?
Dudé. Él lo tomó como afirmación.
—Aferrados al honor. Envueltos en una sábana de decencia, ¡con la mirada alzada!… mientras nos entierran en una fosa comunal. Ya nos pasó con los estadounidenses hace 150 años y nos está pasando ahora, aquí, en el mar —sus diez dedos se alzaron exasperados—. Sí, los alemanes tienen la ventaja táctica de los submarinos. Pero si nos atrevemos —pareció dudar—… si nos atrevemos a mancharnos las manos, tendremos una ventaja mucho más grande.
—¿Cuál? —pregunté mientras observaba sus ojos blancos, estallados de certeza.
—La ventaja geográfica. Los alemanes tienen un solo puerto en todo el Atlántico para reparar sus submarinos. Y está ahí, metido en ese río —su índice señaló sin titubear, como si no hubiera paredes de por medio—. El astillero de Saint-Nazaire.
Escuché su plan y quedé convencido de que era una locura: una locura que valía la pena intentar. Una locura que podía alterar el balance de la guerra. Accedí a llevarlo con el capitán.
—Más le vale tener una buena razón para traerlo aquí, subteniente —me regañó Vickers apenas entramos a su camarote—. Este sinvergüenza…
Antes de que pudiera terminar, Ray Howell me sorprendió con otro movimiento súbito, desenfundando la pistola de mi cinturón para apuntarle al capitán. Atónito, pensé en desarmarlo. Pero mi traición —no, mi convicción— ya estaba forjada. Un barco se refuerza con tablones de lealtad barnizados en valentía, y hace tiempo que este barco ya se venía astillando.
El capitán no pudo creerlo cuando lo encarcelamos en la alacena. El resto de la tripulación tampoco, cuando los reunimos en cubierta para compartirles el plan.
—Dejando de lado toda la mierda que va a caer sobre nosotros por este motín —interrumpió Pearson, especialista en explosivos—, ¿por qué participaríamos en un plan tan… demente? Somos cien. Allá hay tres mil alemanes.
Comencé a responderle, pero Howell alzó una mano hacia mí y luego la voz hacia el resto:
—Cinco mil alemanes —y el efecto de sus palabras tardó en morir—. Con cañones de 88 mm. Del castigo por el motín no tenemos que preocuparnos, por dos sencillas razones. Una: con esta misión nos van a llover medallas. Cruz Victoria, para todos —compartió sonrisa con algunos y luego hizo una pausa grave—. Y dos: esas medallas no las vamos a recibir nosotros. No, se las van a entregar a nuestras familias.
Hubo un silencio en el que juré que nos iban a arrestar a ambos. Tuve la sensación de que algunos incluso ya habían escuchado el plan antes. En vez de apresarnos, Pearson soltó un «¡venga!» seguido por los gritos radiantes de todos los demás. Con eso, la suerte estaba echada. Nada puede enardecer más a un grupo de hombres que el destino incierto de una muerte con propósito.
Los preparativos nos tomaron un par de días, con el capitán Vickers aún aprisionado en la alacena, probablemente preguntándose a qué se debía tanto estruendo. Destruimos dos de las cuatro chimeneas del HMS Righteous para intentar asemejarlo a un torpedero alemán. Luego le pintamos insignias de la Kriegsmarine. A plena luz del día, el camuflaje sería insuficiente. En una noche oscura, podría funcionar. Nos perfilamos hacia Saint-Nazaire.
La oscuridad era total cuando nos aproximamos al estuario del río Loira. El cielo parecía una tela negra colgada de mil clavos plateados. A lo lejos, las luces del muelle eran más estrellas hundidas, naufragando entre rocas. La tensión callada de toda la tripulación era evidente. Se sentía casi áspera en los tímpanos. Los nervios antes de la batalla siempre se vuelcan hacia el silencio o hacia el ruido, y hoy no habría ruido.
Nos avistaron apenas entramos al río. Nuestra esperanza era que no necesitarían demasiadas explicaciones al ver el boquete abierto que llevábamos a estribor, pero los reflectores alemanes centelleando en código morse no se hicieron esperar. Nuestra respuesta pareció satisfacerlos y, por unos instantes, juré que llegaríamos. Y entonces todo se fue al carajo.
El primer cañonazo nos dio de frente, perseguido inmediatamente por varios más. Nuestro destructor se quejó con un mmmrrrommm eterno; pero siguió avanzando. Subí corriendo hacia cubierta, sintiendo cada disparo rugir primero en los oídos y luego al estrellarse contra las paredes. Afuera, vi un panorama deprimente. Docenas de heridos. Hacíamos agua por ambos costados. Peor: no habíamos llegado al dique seco, nuestro objetivo principal, donde se reparaban todas las naves. Solté una ráfaga de disparos inútiles. Pensé en saltar, pero escuché a Howell vociferando órdenes desde el puente.
—¡A toda máquina! Concentren fuego sobre ese muelle, ¡ahora o nunca!
Hasta la fecha no sé cómo llegué hasta donde estaba Howell sin un rasguño, pero ahí me refugié con los diez o quince que seguíamos vivos. Agazapados de rodillas y con la cabeza entre los brazos, oíamos el crujir de metal, vidrio, y sobre todo metrallazos, estampidos, balas que pasaban silbando como halcones. El impacto contra el muro del dique fue tremendo: «El mundo entero se resbaló hacia atrás», pensé, antes de perder la conciencia.
Me despertó un sonido de metralletas y una caída suave contra el piso. Howell me había bajado en brazos hasta el muelle, donde unos minutos después me capturarían los alemanes. Lo vi correr de nuevo hacia nuestra embarcación, que estaba incrustada en el dique como cuchillo en mantequilla. Desapareció por una compuerta abierta. Minutos después salió el capitán Vickers, liberado por fin de sus ataduras, y se vino a ocultar conmigo para evitar el fuego enemigo. A Ray Howell, el soldado más listo y más idiota que he conocido, nunca lo vi salir. Lo único que vimos, con la mirada alzada, fue el estruendo glorioso de todos los explosivos del HMS Righteous, detonando juntos, derramando astillas sobre el ejército alemán