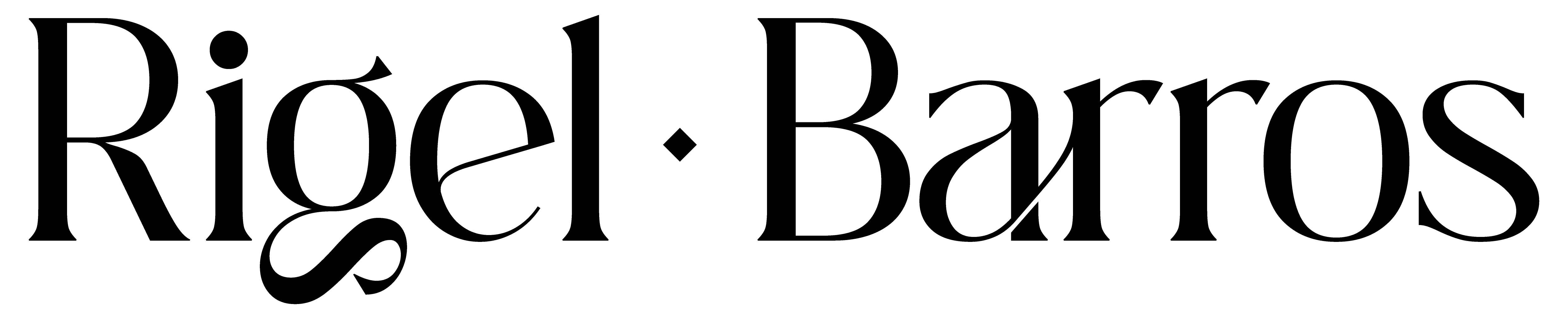Me pasó en el Walmart, una semana antes de Navidad. Venía saliendo de la sección de tecnología con una computadora envuelta para regalo —de esas grandes y pesadas que usan los jóvenes para trabajar, toda pantalla, que no hacen ningún ruido, que hasta traen una tabla en vez de un mouse—. Yo creo que fue justo ese pensamiento el que me predispuso, pues en ese momento exacto vi correr frente a mí a un ratón de verdad. Un ratón, no: una rata enorme, pelaje gris, ojos color rojo venganza. Mi primer instinto fue apanicarme y salté para alejarme. «¿Por qué viene hacia mí!», temblé paralizado. Ya estaba casi junto a mi bastón. Mi única reacción (perfectamente lógica, por cierto) fue aventarle el computador encima, con envoltura, moño y todo.
—¡¡¡No!!!
La señora del grito desgarrador apareció a mi izquierda, junto al estante de esferas doradas. «Qué susto le metió la rata», pensé, ya un poco más calmado. Me dispuse a tranquilizarla, porque seguía y seguía aullando, pero procedió a compartirme un empujón ligeramente desmayado; dos mentadas de madres bastante detalladas; tres golpes certeros con su bolsa; cuatro lágrimas interrumpidas, y cinco invitaciones a que me fuera muy lejos, de preferencia afuera de la tienda, del estado, del país o incluso de este mundo.
La vi hincarse junto al animal. Yo de niño nunca tuve un hámster. Eran otras épocas, no entiendo cómo llegaron todos, hasta algunos de mis amigos, a tenerle tanto afecto a los roedores. Y aun así, es verdad que sentí cierto alivio cuando la histérica levantó la caja y vimos que su chihuahua seguía vivo.