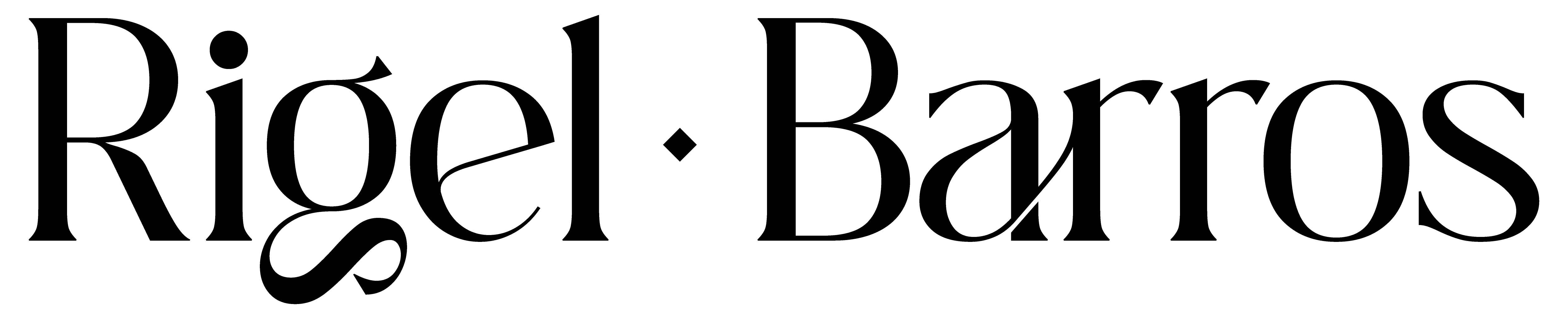Abajo nos espera la piraña. Parado junto a la orilla, hago una última revisión: máscara desempañada, regulador conectado, manómetro con oxígeno lleno. Lucas ya revisó el equipo del senador de Texas y ahora le está ajustando el chaleco a Jonesy, un niño de 10 o a lo mucho 12 años. Le tuvo que ir a conseguir uno tamaño small porque solo tenía chalecos medianos y grandes. Igual le quedaba un poco holgado. «Ya empezamos mal», pienso con un apretón en el estómago. «Tan joven, con equipo improvisado… y si supieran que yo ni siquiera soy instructor».
Una hora antes me había despertado la llamada de Lucas, pidiéndome apoyo. Me contó del cliente importante de último minuto que quería bucear con su hijo. Ninguno de los otros instructores estaba disponible para acompañarlo y pensó en mí. «Por tu experiencia, hermano. Necesito alguien de confianza». Le insistí que esa persona de confianza no podía ser yo, que solo hago buceos recreativos, y hasta con esos me pongo nervioso a veces. Insistió que él se iba a encargar de todo y que iba a ser sencillísimo, que yo solo venía a hacer montón. Su obstinación acabó por convencerme. Viendo la edad de Jonesy, regaño nuevamente a Lucas con una mirada larga. De momento y enfrente de ellos, no puedo decirle mucho más.
El agua nos observa con un centelleo esmeralda, como brillando desde lo profundo, esperando a que nos animemos a entrar. Como último examen, el texano pone a prueba a su hijo sobre las siglas TGDAL. Sí se sabe la respuesta el chico: «The Good Diver Always Lives: Training, Guidelines, Depth, Air and Lights». Un excelente acrónimo para recordar entrenamientos y para aterrorizar niños. Y con eso, nos deseamos suerte entre todos y nos sumergimos en el cenote.
Braceamos hacia la caverna y, aunque nunca la he buceado, inmediatamente entiendo su apodo: la entrada parece una boca de piraña abierta a lo grande, como queriendo tragarnos. La bóveda es un arco repleto de estalactitas que caen como colmillos. Debajo, el piso está alfombrado por rocas desiguales, trazando el semicírculo de una mandíbula prognata. Lucas entra primero con el hilo guía asegurado a su cuerpo, seguido del senador y su hijo, aferrados al mismo hilo. Yo llevo la retaguardia.
Las paredes porosas van apareciendo, azul oscuras, y se encienden de blanco cuando nuestras luces ahuyentan la oscuridad. En esta parte la cueva todavía es amplia, pero noto con un escalofrío que Jonesy no sabe mantener el balance mientras bucea. En vez de doblar las rodillas, arrastra las aletas. Cada rozón con el piso levanta depósitos de tierra que me nublan la visibilidad. Justo en ese momento, su traje de neopreno raspa una columna de la que se desprenden varias piedritas. Caen inertes, casi en cámara lenta, como un mal augurio. Me hacen pensar en el meteorito que impactó aquí cerca hace millones de años, creando este laberinto subterráneo. Y de paso, matando a casi todo el planeta.
Mi nerviosismo se convierte en enojo cuando advierto que los dos adultos se adentran en un túnel sombrío, seguidos de cerca por el niño y sus burbujas. «¡Mierda!». Pensé que era buceo de caverna, con acceso a luz natural, y no buceo de cueva. Yo nunca me había animado a bucear en oscuridad absoluto, en un espacio tan reducido… y menos con dos turistas a cuestas. Empiezo a agitar el hilo naranja, pero no logro llamar la atención de Lucas: el único que voltea es el chico. Mis señas alarmadas parecen asustarlo porque solo agita el brazo libre en mi dirección, así que mejor respiro a fondo. Inhalo, exhalo, dos veces. Me resigno a seguirlos.
Voy sintiendo el agua más fría conforme nos adentramos en el túnel. La visibilidad, que hasta ahora había sido azulea y borrosa, pasa a ser inexistente. El mundo entero se vuelve una manta negra que me rodea, que me sofoca con su silencio visual. El faro circular de mi linterna es lo único que me protege de esta oscuridad absoluta, y debo mantenerlo iluminando al frente para no golpear mi cabeza contra algo. Pero justo encima de mi pantorrilla, o justo debajo de mi vientre, podría haber un animal a punto de morderme. Regaño a mi mente, intento alejarla de tanta absurdidad. En las cavernas de los cenotes no hay ningún pez, ninguno, y menos aún, una piraña amazónica; solo kilómetros y kilómetros de vacío, en el que ningún ser elige vivir, y este pensamiento me aterra todavía más.
Lucas avanza lento pero firme. Por momentos le da jalones al hilo guía y señala con su lámpara para prevenirnos de las piedras filosas que emergen de la pared. Tras un largo rato desembocamos en una sala redonda y más espaciosa, que parece catacumba por todas las hendiduras que hay en las paredes. Mi respiración y ritmo cardíaco se van tranquilizando un poco en este espacio más amplio. Sigue siendo igual de oscuro, pero solo el saber que puedo mover mis extremidades sin chocar de inmediato contra algo, me alivia un poco la claustrofobia. Me permito apreciar un poco este silencio tan hondo, tan lejano del mundo real, y coloreo estalactitas con mi linterna. Con la luz persigo una burbuja de aire que nace de mi boca. La sigo hasta verla impactar contra el techo de la gruta, donde se divide en docenas de burbujas más pequeñas que corren en todas direcciones, buscando una salida.
Y entonces lo oímos. Un VRUUUM penetrante, grave, prehistórico casi. Nuestras cuatro luces revolotean angustiadas. Siento un golpe tremendo en la espalda; algo pesado y áspero. Me raspa más de lo que me golpea. ¡El techo se está desmoronando! Suelto la cuerda guía y desciendo con brazadas desesperadas. Intento ver algo pero en el piso solo hay tornados de sedimento levantado. ¡Ahí! Unas aletas desaparecen por una grieta. Las persigo de inmediato.
Sigo por ese pasadizo varios minutos, intentando controlar mis movimientos aterrados. Por fin, salgo de la negrura a otra cámara profunda, irradiada tenuemente por una luminosidad aguamarina. ¡Luz natural! Me impulso hacia arriba. Alcanzo la superficie, saco mi cabeza y me quito el regulador de oxígeno. Es un resquicio estrecho entre agua y techo. si mi cuello intenta salir del agua, mi cráneo ya roza contra piedra. Veo que la poca luz que se filtra viene de hoyos pequeños en la bóveda rocosa. Algo me ataca por la espalda y pataleo, me giro, listo para golpear… pero es Jonesy, que se aferra a mí asustado.
—¡Mi papá! ¿Dónde está mi papá? —me implora en inglés.
Sus ojos se ven enormes atrás del visor, mientras su regulador de aire flota junto a él. Intento tranquilizarlo —intento tranquilizarme también yo. Le insisto en que todo va a estar bien, pero mi atención sigue centrada en mis alrededores. En una posible escapatoria. En un eventual rescate. Pero no tengo manera de medir a cuánta profundidad estamos, ni a cuánta distancia de la entrada. Aprovecho para checar mi manómetro, que va casi a la mitad.
Nos quedamos ahí esperando juntos, inmersos en agua helada hasta el cuello. Poco a poco recobramos el aliento. Ni Lucas ni el senador aparecen. No le digo nada a Jonesy, porque no hay mucho que decir. Me armo de valor y levanto su mentón con mi índice, para que me escuche con atención:
—Mira, te tengo una mala noticia. Nos tenemos que sumergir otra vez —le digo con pesar ante sus ojos afligidos, inconsolables—. Buscar salir, o por lo menos intentarlo.
Me pregunta por qué no podemos quedarnos esperando y, como no me atrevo a decirle la verdad, no respondo. Solo acaricio su cabeza y me sumerjo. Volteo para ver que me sigue, nadando muy de cerca. Su faro alumbra cada pasillo subterráneo que exploramos desalentados. El primero parece tener potencial pero desemboca en una galería más pequeña. No tiene ventilación ni salida, solo una haloclina borrosa donde se juntan agua dulce y agua salada. En un día normal me habría encantado ver algo tan único, tan extraño, pero ahora apenas y lo noto, mis cinco sentidos alertas y enfocados en una sola meta. Salir. Escapar. Cada vez hace más frío; cada vez nos queda menos aire. Es como la cima del Everest, pero invertida, tumbada boca abajo hacia la profundidad. Y en esta lucha contra los elementos ni siquiera podemos oírnos el uno al otro para calmarnos.
Avanzamos por otro corredor un buen rato hasta que noto con ansiedad que va curveando hacia abajo. Le hago señas para volver y eventualmente regresamos a la cámara aguamarina. Él se dirige de inmediato hacia la superficie. Me impulso para alcanzarlo antes de que entre en pánico. Es muy tarde. Lo encuentro respirando con la nariz de fuera, pegada casi al techo. Su mueca horrorizada, su pataleo nervioso, me dice que ya entendió lo que le quise ocultar. La marea está subiendo y nos queda poco tiempo para respirar.
* * *
El senador sigue llorando a gritos. Me espanta su dolor, me dan ganas de correr y alejarme. Trato de explicarle, lo sostengo para que no se caiga, le juro que no quise dejarlo atrás, que cuando volteé ya no venía tras de mí… qué él ya no tenía aire, y yo casi tampoco. Hincado en la orilla, me dan ganas de decirle algo: pero no sé bien qué. Solo encuentro una culpa que se expande por mi estómago como un globo de helio. Al fin me rescata Lucas de un jalón. Me aleja del texano y lanza una mirada rápida y sorprendida a la estrechez de mi chaleco, que me aprieta mucho más de lo que debería. Me mira a los ojos, y por un instante, pienso que va a decir algo. Solo suspira. Se ve cansado, más cansado que triste. Me sigue manteniendo la mirada mientras respira muy hondo. «Es un milagro que estés vivo», dice, y se va a lidiar con los policías que esperan a lo lejos.
Lo observo alejarse y siento como si mi pecho siguiera sumergido en frío. Si por algo decide no delatarme, es imposible que alguien sospeche algo. Va a quedarse solo el secreto entre él y yo, algo de lo que nunca vamos a hablar, si es que alguna vez logramos volver a hablar. Un forcejeo constante, una pelea absurda entre mi futuro, que flota a la deriva, y ese momento de mi pasado que no se deja hundir en el olvido. Y sobre todo, esa imagen imborrable. La cara de Jonesy cuando le arrebato el equipo de buceo, cuando lo calmo para que piense que se lo voy a devolver. Sus ojos que no muestran temor cuando ven que me alejo, ni enojo, ni siquiera desesperación. Solo incredulidad.
Y con aquella incredulidad grabada en la retina, me pierdo en esos túneles tan sombríos, pataleo sin rumbo, raspándome contra las paredes, y de milagro encuentro la entrada, escapo y floto hacia la superficie, dejo abajo la boca de la piraña, esa piraña que ahí sigue, ahí sigue, petrificada y con la boca abierta porque quiere gritar.