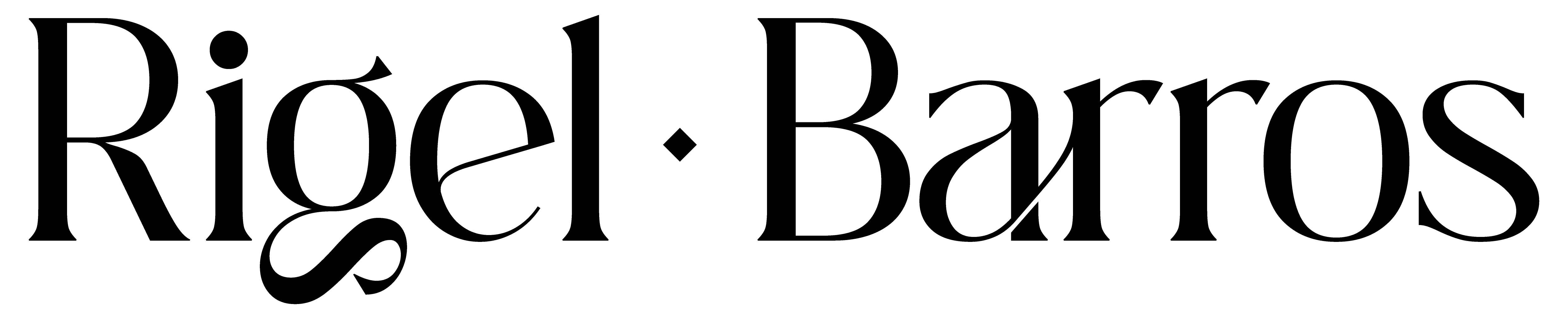Cada atardecer es la carrera del sol. Es nuestro juego favorito y es súper divertido. Justo cuando el sol naranja toca las olas, salimos corriendo todos. Rápido, rapidísimo, sin que el mar nos toque los pies, y no podemos parar hasta que el sol se haya ido a dormir. Gana el que se acerca más al muelle. Nunca llegamos hasta el muelle, claro: está muy lejos. Pero Cirilo y yo somos los más rápidos, siempre, y dejamos muy atrás a los otros niños. Cuando nos alcanzan, algunos me echan una mirada rara porque ven que les ganó una niña. Pero Cirilo, no. Grita de alegría conmigo. Hoy siento que se detuvo unos pasos atrás, y cuando volteo viene atrás de mí con los brazos levantados, feliz de que yo gané.
Como se hizo tarde, los otros niños ya se despidieron. Cirilo y yo caminamos juntos por la playa, los pies cansados, cada talón picando como panal de abejitas. Las casas que rentaron nuestros padres este verano casi se pueden ver. Pero hoy no hay luna y todo está muy oscuro, ni siquiera vemos bien la arena, ni el mar, solo la línea donde las olas rompen color blanco, con un blashhh. De tanto correr nos falta el aire. Peor que cuando aguantas la respiración en la alberca. Y pum, de repente lo vemos: un flash grandísimo en el cielo, dos o tres segundos, como un gigante tomando nuestra foto. Y luego un girasol amarillo, enorme, mágico, creciendo del tamaño de diez, de cien, de mil lunas. El centro, muy negrito. Y el resto escupiendo colores verde-azul-morado-rojo. Se desparraman colores, tantos colores, como jugo cuando exprimes las naranjas.
Estamos callados para no interrumpir. Cirilo tampoco le quita los ojos al cielo.
–Qué es esooooo… –lo lanza al aire en bajito, y como no suena a pregunta, no respondo nada. Sigue respirando saltadito, mitad cansancio, mitad emoción–. Corre. ¡Vámonos!
No sé por qué siente tanto miedo pero me disparo corriendo atrás de él. Llegamos volando a mi casa. En el jardín están mis papás y los papás de Cirilo, y algunos otros que no son papás, solo amigos de los nuestros. Todos miran el cielo. Menos el papá de Cirilo, con su dedo sobre el celular que patina y patina de abajo hacia arriba.
–Sí, es una SuperNova –avisó en voz lenta–. ¡No puede ser!
Worale. Yo que pensaba que el girasol era obra de un mago, uno mega poderoso, sentadito atrás de la luna. Pero claro, lo de los superhéroes lo explica todo. SuperNova. Quién sabe contra qué monstruo está peleando, pero saber su nombre ya me deja más tranquila. Mi mamá me acompaña a la cama, con una prisa que no entiendo, y aunque de inmediato caigo agotada, alcanzo a escuchar todavía su voz en el jardín.
Al día siguiente, el desayuno avanza pesado, como la última clase antes del recreo. Los adultos están callados y tensos, así que entiendo que la pelea en el cielo no va muy bien. En vez de explicarnos algo, solo nos dicen que no nos preocupemos.
Apenas podemos, Cirilo y yo nos escapamos. Nos vamos a jugar en el mar pero está difícil distraerse, porque cada que volteamos, los señores discuten allá a lo lejos, moviendo mucho las manos. Miran y miran hacia arriba, con todo y que no se ve a nadie volando. Solo el girasol, brillando igual que anoche. Lindísimo, como un fuego artificial que luego decidió no irse. Cuando nos acercamos se hace un silencio grande.
–Papá –me paro frente a él. Sin abrazo, para que sepa que esto va en serio–. Ya. ¿Qué es eso?
Mi dedo sube pero sus ojos caen hacia la arena. Ahí se quedan y por fin rebotan para verme. Los otros adultos están tan atentos como yo. Cirilo también, sobre la rodilla de su mamá.
–Es una estrella, mi amor –me abraza, pero solo con las manos, me sigue viendo de frente–. Una estrella diciendo adiós.
Pobre SuperNova. Qué cosa más triste perder contra los malos. Pero me da gusto que se haga tan famosa que hasta mi papá dice que es una estrella.
–¿Y por qué?
–Emm… pues. Después de mucho tiempo… simplemente… ya no aguantó la presión.
–¿Como con tu trabajo de antes?
Se escapan unas risas entre los adultos y aparece mi mamá, sonriendo.
–Justo así, nena –antes de abrazarme, la cacho lanzando una mirada a los demás, de esas que a veces congelan a Papá –. Así pero mucho menos grave.
Paso la tarde con Cirilo y sus soldaditos, hacemos como que peleamos en la guerra de allá arriba. Algo no está bien: todos siguen tan raros y, por mucho que insistimos, no nos cuentan nada. Así que cuando me dejan en la cama, ya con la luz apagada y todo, me voy directo a la ventana. Un pequeño brinco y caigo al jardín. De ahí me sigo, gateando por el pasto, pegada a la pared para que no me vean. Llego hasta la ventana grande de la sala: adentro, los grandes están discutiendo casi a gritos.
Se ve que sí hay algo de magia en el girasol porque cuentan algo sobre una “enana blanca” que está “a tres años luz”. No oigo todo, pero unos dicen que ya se metieron a leer, y cuentan preocupados sobre la “rayación” o “raydeación” termonosequé y, sobre los rayos gama. Deben ser los poderes de los malvados, de esos malos invisibles, que luchan contra nuestra pobre SuperNova.
Un señor dice que no tiene caso irse de regreso a la ciudad. Que no hay nada que hacer, que igual nos van a alcanzar los rayos gamma, y a él le gritan más feo los otros adultos. Por fin se para la mamá de Cirilo y suelta un rugido fuerte, muy raspadito y picudo y filosito, y esto sí lo oigo completo:
–¡Hagan lo que quieran! Nosotros nos vamos mañana. Si refugiarse bajo tierra no sirve, ¡pues mejor morir ya enterrados!
¿Qué? Me saltan lágrimas, grito lo más fuerte que puedo, le pego a la ventana del coraje, brinco, me voy corriendo, ¡que no me alcancen! Ni hoy, ni mañana, ni nunca de los nuncas, que se queden ellos solos, para siempre, con sus enanas blancas y sus muertos. Corro y siento el pasto del jardín, luego la arena, primero seca, luego mojada, siento el agua fría en mis tobillos y sigo corriendo.
No sé cuánto tiempo pasa. Estoy hecha bolita en la arena cuando Papá aparece. Siento que se acerca lento, casi como con miedo. Ya se están secando mis lágrimas: por fuera, por dentro no. Se sienta junto a mí y me da un abrazo de oso, de esos que tapan la luz.
–Nena –me encanta cuando me dice así, solo que ahorita no tanto–. ¿Qué escuchaste allá?
–Que van… Que van a enterrar con Cirilo. ¡Y ya nunca lo voy a ver!
Se ve que le atiné porque no dice nada un rato largo, largo. Se queda rascando mi espalda, medio distraído.
–Están asustados, mi amor. Estamos asustados todos. Nos vamos a ir al cielo… Un poco antes de lo esperado.
Me quito tantita arena de la cara y levanto mi cabeza. Se ve más triste que asustado. Yo me siento apachurrada, como globo roto, desinflado.
–¿Nos vamos a ir al cielo? ¿Como la abuela?
–Sí, mi niña. Como la abuela. Pero ella vivió muchos años.
Sí es cierto. Muchísimos. Ya se veía bien arrugadita al final.
–¿Y a nosotros cuántos años nos quedan? –le pregunto.
–No sé… Dicen que dos. Tal vez tres.
–¡Pero si es un montón de tiempo! –me alegro tanto. Los papás a veces son muy tontos. Se pelean muy fuerte por cosas que están tan lejos.
—¿Y además por qué quieren pasar tanto tiempo escondidos? ¿No pueden vivir con nosotros en vez de enterrarse? ¡Eso está horrible!
Con esto, Papá se relaja un poco. Sus ojos despiertan, se hacen sonrisita, y esto me calma a mí también.
–Tienes toda la razón, chiquita. Te prometo que mañana los intento convencer.
–Si ya es seguro lo del cielo, ¡nos podemos quedar en la playa todos! –qué increíble, me mira como listo para decir que sí–. Aquí somos tan felices.
–Y cuéntame –me dice por fin –, ¿qué haríamos todos los días?
Me seco las últimas gotas de mis cachetes. Lo pienso un rato porque me lo preguntó en tono serio, como cuando habla con otros papás.
–Mmm… Ya sé. ¡Ya sé! Mira, tienes que venir con nosotros a la carrera del sol. ¡Es increíble! Corres hacia el muelle, lo más rápido que puedas, pero sin pisar las olas, ¡como si fueran lava!
Lo veo pensarlo mucho tiempo. Respira lento y su pecho se infla grande, grandísimo. Cada vez más lento. Mira hacia el mar, por ratos también mira hacia arriba, hacia ese girasol de colores que sigue ahí, tan precioso. Y sin avisar, juac, me levanta de un jalón. Como si me fuera a aventar hacia el cielo, para volar con SuperNova, pero en vez de eso me cacha en sus hombros, se echa corriendo, volando, y me tengo que agarrar fuerte, para no caerme. Volteo hacia abajo y no pisa olas, ninguna ola, las salta y las esquiva, y yo grito de la emoción, y el muelle aparece chiquito, ahí lejos, y luego un poco más grande, y por fin aparece junto a mí, lo dejamos allá atrás, se hace chico otra vez, y el viento me desgreña, pero no importa, y yo ya no tengo aire, él tampoco, sigue corriendo a toda velocidad pero respira golpeado, y yo también, y pienso que por muchos años que vivamos en la playa, nunca voy a ser tan feliz.